Es cierto que fue preciso un terremoto de gran intensidad para conseguir fundir tres de sus seis reactores, pero fuertes temblores de tierra los hay en gran parte del mundo. Sólo dos meses después del de Fukushima, otro potente seísmo destruyó gran parte de la población murciana de Lorca. A sólo 200 kilómetros se encuentra la envejecida central nuclear de Cofrentes (Valencia). Y esto es sólo un ejemplo.
Según cuenta el periodista Santiago Vilanova en su libro Fukushima, el declive nuclear, los defensores de la energía procedente de la fisión del átomo trataron de vender como una victoria el anuncio del gobierno japonés de seguir obteniendo parte de la producción eléctrica del país por esta vía, pero en realidad la decisión del ejecutivo nipón no era exactamente esa.
Fukushima ha dado la puntilla, pero el gran argumento antiatómico es Chernóbil
Tras el desastre de marzo de 2011, causado por un terremoto y un tsunami que provocaron diversas explosiones en la central nuclear, Japón desconectó de forma inmediata los 80 reactores con los que contaba el país, con los que generaba hasta el 30% de su electricidad, sin que, pese a las advertencias del lobby atómico, el funcionamiento de la vida cotidiana o la economía se resintieran.
Sólo tres años después, el primer ministro Shinzo Abe se atrevió a anunciar un plan para volver a poner en marcha solamente aquellos reactores que superaran unas duras pruebas de seguridad, y únicamente como medida temporal, hasta completar la transición energética que permitiera cerrar definitivamente las nucleares sin dejar al país en dependencia absoluta de sus importaciones de gas y petróleo. Los defensores del átomo lo presentaron como una marcha atrás en la renuncia japonesa a la energía nuclear. Pero no lo es.
Pero el principal argumento para convencer a sociedades y gobiernos de que deben dejar de invertir en nuevas plantas nucleares no se encuentra en Japón, sino en Ucrania. Allí se encuentran los restos de la central de Chernóbil, que pronto hará 30 años que explotó emitiendo hacia la atmósfera la radiación equivalente a 500 bombas atómicas como la de Hiroshima.
Casi nadie habla ya de la central ucraniana, construida en época soviética, pero el problema está lejos de haberse solucionado. Tres décadas después del accidente, el sarcófago de cemento que se construyó para contener las emisiones radioactivas del reactor se está agrietando y los niveles de radiación en la zona son ya 100 veces superiores a los normales.
Desde hace una década, se prepara un contenedor de acero para cubrir y proteger el viejo sarcófago, que se convertirá en la mayor obra móvil jamás construida, pero ésta lleva años de retraso, los fondos europeos y estadounidenses no bastan y Ucrania no puede hacer frente sola al proyecto.
Y además nadie se atreve a predecir la efectividad de dicho contenedor. Ni su duración, que debería ser, al menos, de 24.000 años, el tiempo que se calcula que tardará el plutonio-324 que servía como combustible de la central en semidesintegrarse. Un silencio, el que pesa sobre Chernóbil, que sólo puede explicarse según Santiago Vilanova por la influencia mediática del lobby nuclear.
Sólo con dinero público
En realidad, la carrera debería ser para desembarazarse de una fuente energética cara, inestable y muy peligrosa. Sergi Saladié, experto en paisaje y energía y profesor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, recuerda que hace años que no se construyen nuevas centrales a no ser que sean pagadas con dinero público: “Si no hay un interés político, no sale rentable, ya que sus costes son enormes, sin contar con la factura del desmantelamiento. Si éstos se incluyeran en la factura, convertirían su electricidad en impagable”, señala.
Alemania ha sido la primera potencia industrial en empezar la transición hacia la energía del siglo XXI mediante un plan transversal que recibe un apoyo general, que abarca todo el espectro parlamentario, desde la actual cancillera conservadora Angela Merkel hasta Los Verdes.
Durante el primer trimestre de 2014, las energías renovables ya cubrieron el 27% del suministro eléctrico del país, aunque se espera que su crecimiento se ralentice un poco debido al recorte de las ayudas al sector. Aun así, el país disputa el liderazgo en generación eólica a China y Estados Unidos, dos naciones mucho mayores en territorio, y es uno de los principales productores solares, a pesar de no tener el clima más propicio para ello.
Esta transición, además, ofrece empleo a unas 370.000 personas, la mayoría en pequeñas y medianas empresas, y Alemania se ha especializado en la producción y exportación de paneles solares a todo el mundo.
El sociólogo y profesor de la London School of Economics Ulrich Beck defiende el acierto económico de la decisión alemana: “La energía nuclear se hará más onerosa a la larga; la renovable, más barata. Los alemanes olfatean las oportunidades económicas del mercado mundial del futuro. En alemán, el vuelco energético es sinónimo de empleo, y de llegar los primeros a una meta a la que, a la larga, tendrán que llegar todos”.
Incluso el país más nuclearizado del mundo, Francia, empieza a cuestionar uno de sus dogmas energéticos más consolidados. En el país galo, hasta el 75% de la energía eléctrica está producida por centrales atómicas que durante décadas se defendieron como garantía de la independencia económica en un territorio sin gas ni petróleo.
Alemania lidera la transición a un nuevo modelo que incluso Francia se plantea
Pero el hexágono tampoco tiene uranio, y por este motivo Francia no ha dejado de inmiscuirse en los asuntos internos de Níger desde la independencia de su ex-colonia africana en 1960, ya que de allí procede la mayoría del combustible para sus centrales.
El mito de la electricidad nuclear barata se desmorona también en Francia. Un plan presentado recientemente por el presidente François Hollande pretende reducir en un tercio el peso de la industria nuclear en 20 años.
Podría parecer poco si no fuese porque supone el principio del fin de la rendición del bastión más incondicional de la opción nuclear. El desastre de Fukushima le ha hecho ver las orejas al lobo. Un solo incidente grave en una sola central obligaría a cerrar como mínimo todas las del mismo modelo. Y casi todas lo son. Sería un auténtico caos.
La alternativa pasa por potenciar las energías renovables, especialmente la solar y la eólica, para mantener la independencia energética y garantizar una “transición tranquila”.
La política energética española continua ajena a estos cambios de fondo a nivel mundial. La nueva legislación que penaliza el autoconsumo por medio de energías renovables y frena en seco su desarrollo va acompañada de un alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares.
Las nucleares españolas fueron diseñadas para funcionar unos 25 o 30 años. Ya en 2011, el gobierno del PSOE de José Luís Rodríguez Zapatero amplió las licencias de explotación de buena parte de ellas hasta los 40 años. Ahora, el ejecutivo del PP de Mariano Rajoy estudia volver a prorrogarla hasta los 60, consciente del coste de su desmantelamiento y de que, hoy por hoy, sería imposible tanto social como económicamente plantear la construcción de un nuevo reactor.
Mientras tanto, las empresas propietarias –mayormente Endesa e Iberdrola– ingresan hasta 300.000 euros por día que los reactores se mantienen encendidos. Queda por ver quien asumirá la factura de su ineludible desconexión una vez sea ésta ya improrrogable.

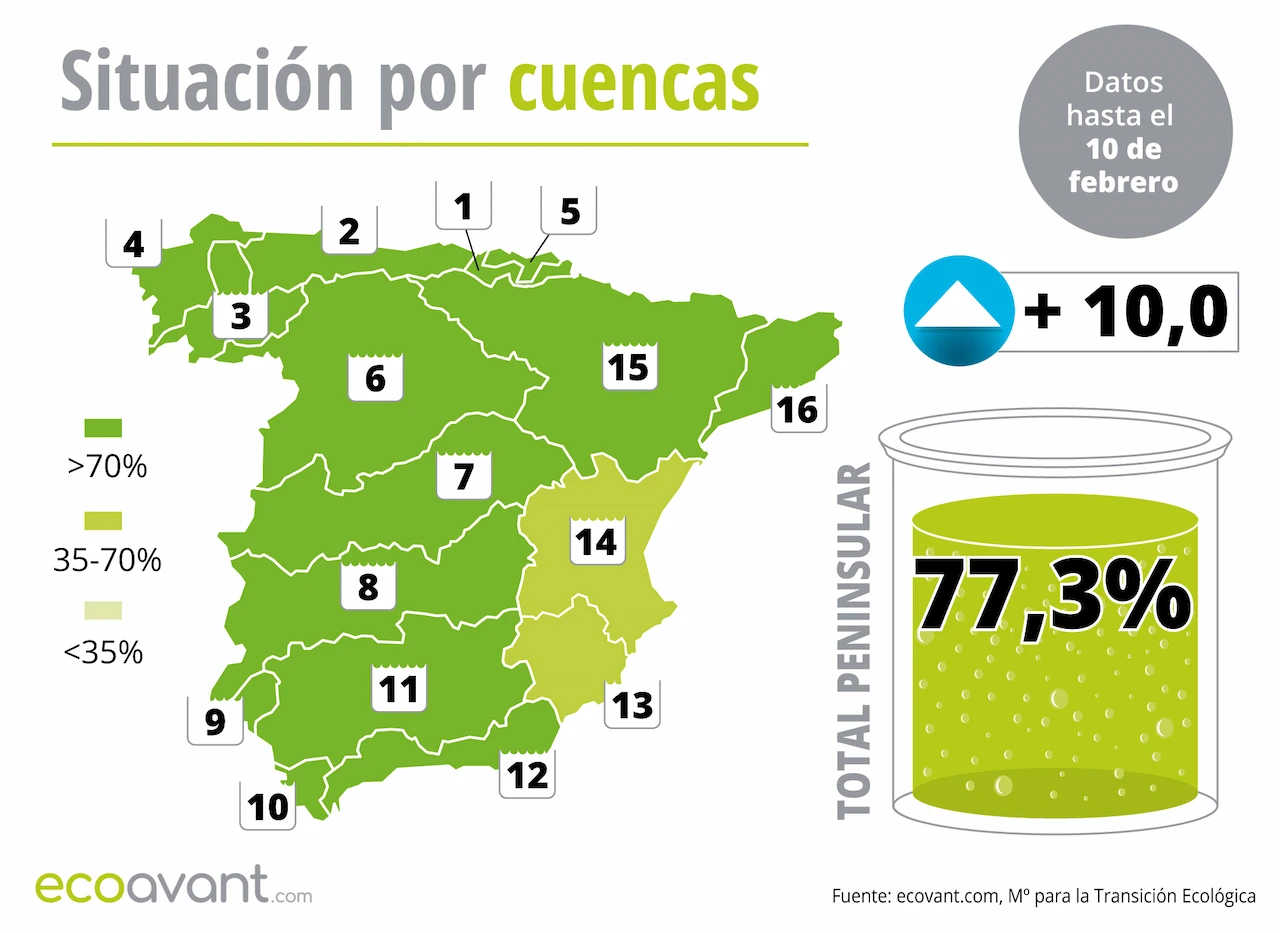


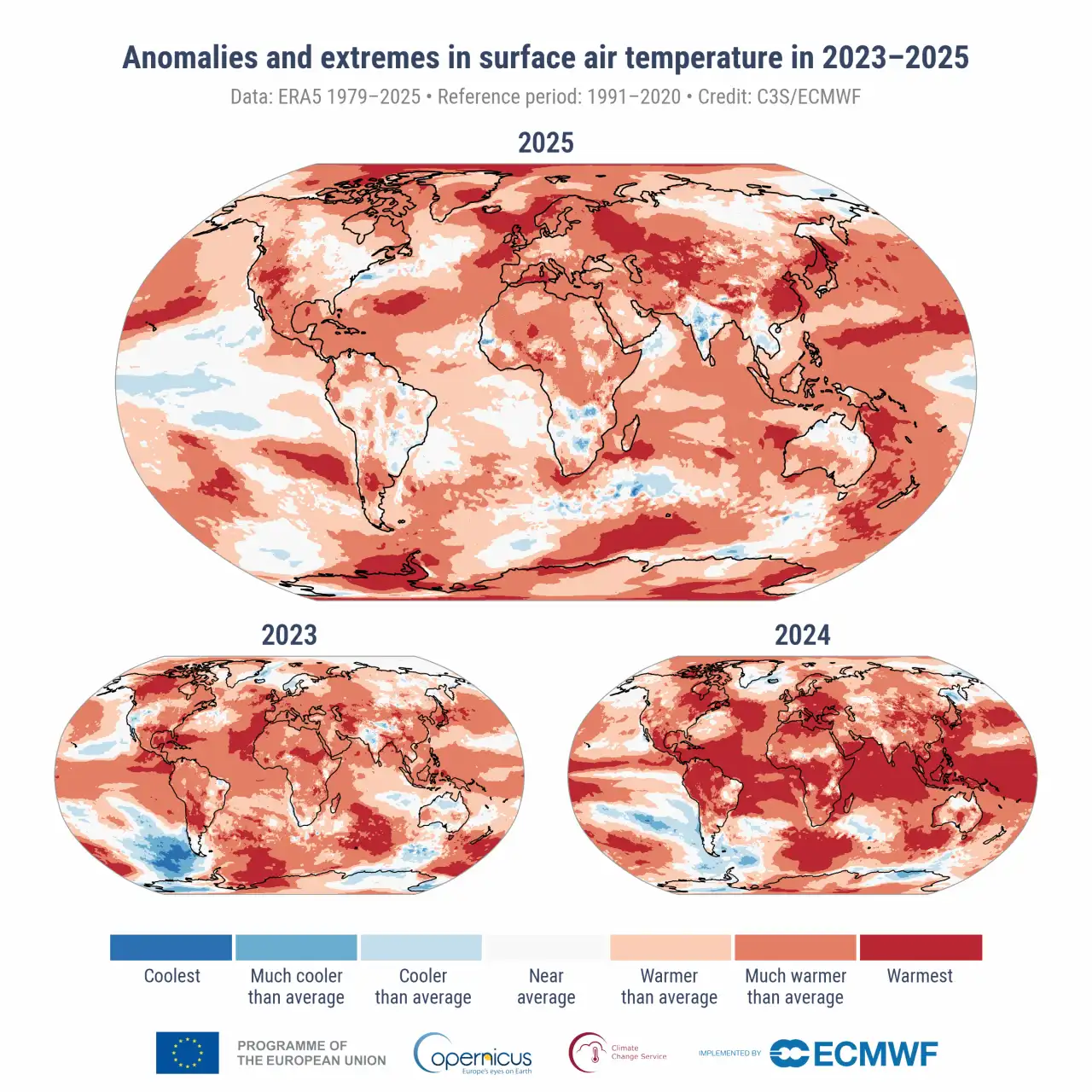
Comentarios (1)