Algunas de las transformaciones sociales más profundas de los últimos tiempos, incluyendo los cambios en las relaciones entre hombres y mujeres o la menor estigmatización de grupos históricamente marginados, comenzaron con una toma de conciencia colectiva sobre violencias que, hasta ese momento, la mayoría no veíamos.
A veces se trata de comportamientos cotidianos, cuyo efecto violento sobre quien los recibe no reconocíamos. En otras ocasiones, hablamos de violencias que simplemente desconocíamos o no éramos conscientes de su frecuencia y envergadura. En todos los casos, la llave que abre la primera puerta hacia una revisión profunda de las prácticas sociales es denunciar y visibilizar lo que ocurre. Lograr, al menos, que nadie pueda volver a afirmar de forma creíble que no sabía lo que pasaba.
Un ámbito atravesado por fuertes violencias invisibles al debate público son las relaciones laborales. Sobre todo en empleos de clase trabajadora (de baja remuneración y estatus simbólico, que muy a la ligera solemos llamar “no cualificados”), el día a día a veces incluye verdaderos relatos de terror, incluyendo acoso, violaciones flagrantes de los derechos laborales o persecución de la actividad sindical, todo ello a manos de las empresas.
Una muestra abundante, variada y difícilmente contestable de todo ello puede consultarse, por ejemplo, en Abusos Patronales, un repositorio de testimonios acumulados durante años por un grupo de investigadores de la UPO y otras universidades.
Se ha estudiado también desde las ciencias sociales la incidencia y gravedad del trato abusivo y violento hacia las trabajadoras domésticas, en trabajos como estos.
Un hallazgo casi casual
En una investigación reciente con temporeros migrantes del sector de la fresa de Huelva, los hallazgos han sido verdaderamente preocupantes. Lo cierto es que (a pesar de cierta notoriedad pública y mediática de los abusos en este contexto) obtuvimos un resultado emergente que no esperábamos en una investigación sobre determinantes sociales de la salud.
Aunque nuestro guión de entrevista original ni siquiera incluía preguntas al respecto, uno de los temas que más mencionaban los trabajadores era el trato abusivo recibido en muchas empresas. Los resultados completos del estudio pueden consultarse en este informe; aquí simplemente revisaré algunos hallazgos relacionados con esa violencia empresarial cotidiana.
Una parte enorme de los trabajadores contaban cómo el modus operandi de muchos manijeros (los capataces que supervisan cuadrillas de decenas de temporeros) consiste en gritar, insultar y atosigar a los trabajadores, dándoles un trato humillante, a veces dirigido señalar a quien va algo más lento en el trabajo.
Gritos e insultos a diario
Resulta ilustrativo el hecho de que varias trabajadoras marroquíes que no hablaban prácticamente una palabra de español, habían aprendido sin embargo perfectamente a pronunciar insultos a fuerza de escucharlos a diario.
Me gustaría que quien lea esto se tome un momento para intentar visualizar la experiencia que describo. Lleva una, dos, tres, seis horas… con la espalda arqueada en todo momento para recoger unas fresas que crecen a ras de suelo, dolorido por lo forzado de la postura, bajo el sol de justicia de la primavera andaluza y el bochorno pegajoso del invernadero. Y, por si no fuera ya suficientemente duro en lo físico, tiene en todo momento al lado a alguien que le atosiga, le grita y le insulta y humilla delante de los compañeros.
En muchos testimonios esto último es, en realidad, lo verdaderamente difícil de sobrellevar. Más que la dureza del trabajo, su inestabilidad, los salarios o las viviendas hacinadas, la gota que acaba colmando el vaso de la rabia o la angustia es el trato recibido.
Esto no significa que todas las empresa se comporten de esta forma. Pero para quienes lo hacen el clima de impunidad es total: aislamiento espacial en fincas remotas, miedo de los trabajadores a perder la única fuente de ingresos a la que tienen acceso, escasa supervisión institucional…
Por otra parte, esta violencia verbal es la más habitual, pero no la única ni la más grave. El mismo clima de impunidad que habilita a insultar permite también ir mucho más allá. Hemos encontrado, entre otras cosas, trabajadoras a quienes les secuestran el pasaporte como medida de control; a quienes el jefe, en plena discusión, empuja a un charco de barro o da una bofetada u otras a quienes el manijero presiona en el costado con un palo de madera cuando son las más lentas de la cuadrilla.
La mayoría de estos casos más extremos se dan contra mujeres trabajadoras, marroquíes y sin permiso de residencia permanente: a más vulnerabilidades, más agresores impunes. Respecto a las violencias sexuales, ninguna entrevistada nos relató experiencias en primera persona (punto ciego, quizá, provocado por haber sido hombres quienes hacíamos las entrevistas), pero muchas afirman saber que ocurren y que hasta son frecuentes en las fincas.
No son casos aislados
A veces, algún caso de abusos en esta línea o más graves, en Huelva o en enclaves agroindustriales similares, logra saltar del silencio y aislamiento de las fincas al debate público, aunque sea momentáneamente, y va quedando cierto poso de conciencia sobre las malas condiciones de vida y de trabajo. Pero siempre se nos presentan como casos aislados, acciones puntuales de algún individuo monstruoso.
Nunca vemos (o elegimos no ver, o se esfuerzan para que no veamos) que lo que hace posible esas agresiones es una estructura productiva, a su vez apoyada en una estratificación social racial, de la que todas las empresas del sector, también las que no agreden de esa manera, se están beneficiando.
Es la desigualdad abismal de poder en las relaciones laborales, diseñada por las empresas y la administración para maximizar la rentabilidad del sector, la que produce un clima de impunidad que abre la puerta al horror.



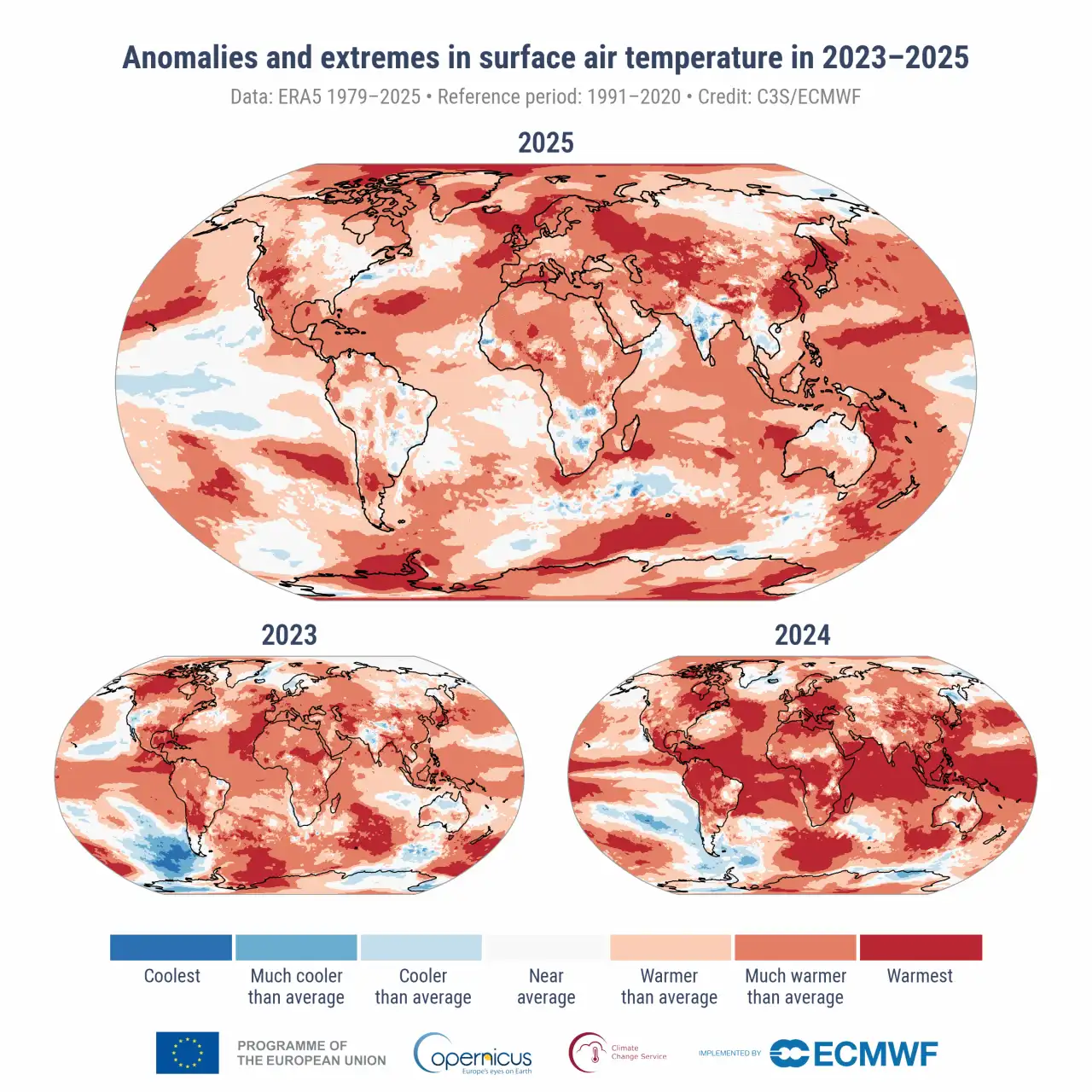

Comentarios