Lo más seguro es que no le suene el nombre de Yacouba Sawadogo. No se preocupe. Es normal. El autor de este artículo tampoco tendría la menor idea de su existencia si no fuera por un documental del cineasta inglés Mark Dodd producido por encargo de la BBC y estrenado en el Reino Unido en 2010.
Este trabajo revela, a través de la figura de Sawadogo, como es la vida en Burkina Faso, un pequeño país sin salida al mar y de escasos recursos naturales enclavado casi completamente en el área del Sahel, una de las regiones más áridas del mundo, amenazada constantemente por el peligro que supone la progresión del mayor desierto del planeta.
Esta franja de tres millones de kilómetros cuadrados que se extiende desde el Atlántico al mar Rojo y actúa como frontera y protección entre el Sáhara, al norte, y las tierras fértiles tropicales, al sur, no es un lugar idílico para vivir. Allí la vida siempre ha sido dura. Desayunar una taza de té es un lujo posible sólo en épocas de bonanza. El resto del tiempo, hay que apañarse sólo con agua caliente, tal como explicaba en sus crónicas el legendario reportero polaco Ryszard Kapuściński.
El 'zaï' se basa en cavar pozos para retener humedad y llenarlos de semillas y abono
El problema es que, desde la década de los 70, ha habido pocas épocas de bonanza en el Sahel. Allí, cuando aún la humanidad no se había percatado del cambio climático, ya se sufrían las consecuencias de este fenómeno. Las sequías eran cada vez más persistentes y extremas y el desierto avanzaba imparable, con la ayuda de la deforestación provocada por una población creciente que no disponía de otro recurso que la leña para cocinar y calentarse.
En la época de la llamada revolución verde, que tenía que multiplicar la producción agrícola y alimentaria mundial, los expertos internacionales chocaron contra un clima y una tierra que no respondían a la acción de sus tractores, abonos y pesticidas. Las únicas soluciones parecían la emigración y la guerra. El Sudán del Sur, Darfur o la insurrección tuareg al norte de Malí tiñeron de sangre una región saheliana ya castigada con dureza por la extrema pobreza y el hambre.
En las décadas de los 70 y los 80, varias grandes hambrunas azotaron el Sahel de un extremo al otro. Sólo en la última de ellas, se cree que murieron más de 100.000 personas. Las prolongadas sequías han convertido el suelo de lo que fue una sabana en una dura costra que ni la lluvia ni las raíces de las plantas logran atravesar.
En 1980, Yacouba Sawadogo, un simple campesino local, sin estudios, financiación ni ninguna gran organización que le amparase, pero con ganas de quedarse en su tierra y alimentar a sus tres esposas y más de 30 hijos, empezó a recuperar una técnica de cultivo tradicional autóctona llamada zaï.
El zaï es un método sencillo y, sobre todo, barato, aunque muy laborioso y totalmente incompatible con una agricultura mecanizada e industrializada como la que buscaban aplicar los técnicos del Banco Mundial. Requiere de paciencia y de muchos brazos. De labradores arraigados a la tierra. De gente sin nada que perder.
Con una azada o un palo se cavan en la tierra pequeños pozos de varios metros de profundidad que posteriormente se llenan con estiércol y semillas. Estos pozos son capaces de retener mejor la humedad acumulada durante la época de lluvias y almacenarla durante los meses secos.
La ayuda de las termitas
El estiércol atrae a las termitas, que digieren la materia orgánica liberando más nutrientes para las plantas y crean una red de galerías que ayuda a que el agua circule bajo la tierra cuando llueve. Asimismo, se extienden en los campos los pierreux cordonés, largas hileras de piedras que retienen y embalsan el agua de la lluvia y evitan la erosión.
El inicio no fue fácil. El propio Sawadogo narra en el documental que sus propios vecinos se reían de él por estar trabajando durante la época seca, preparando la tierra para la llegada de las lluvias. "Oí a mucha gente decir que estaba loco", reconoce Toogo Nagga Kougry, primer ministro de la región.
Pero poco a poco, el método ancestral, perfectamente adaptado a las necesidades de la región, empezó a demostrar su eficacia y cada vez más gente fue rindiéndose a la evidencia. “Llegué a ser el único agricultor que tenía algo de mijo de aquí a Malí”, recuerda el protagonista de la historia.
Campesinos procedentes cada vez de más lejos acudían a su aldea para aprender su técnica y entre todos fueron mejorándola. El zaï no busca aplicar simplemente una lista de labores inmutables: es un método vivo que se va adaptando y perfeccionando con la experiencia, con los errores y los aciertos.
Este trasiego de campesinos por un área de influencia en constante expansión sirvió también para favorecer el intercambio de semillas, en busca de las mejores variedades, más resistentes y de mejor productividad, así como para la creación de redes para aprovechar y compartir los escasos recursos de los que se disponía. Sawadogo nunca se negó a enseñar ni a ayudar: “Si te quedas en tu pequeña esquina del mundo, tus conocimientos no servirán a la humanidad”, reflexiona en el filme.
Los resultados fueron progresivamente más y más visibles. Primero a ojos de los propios habitantes, después de las autoridades nacionales burkinabesas y finalmente de los expertos internacionales de la FAO y el Banco Africano de Desarrollo. La tierra volvió a producir, el desierto retrocedió y la gente pudo evitar la emigración.
"Sawadogo ha hecho más por el Sahel que todos los expertos internacionales juntos"
Pero el zaï no sólo trata de pozos y semillas. También hay una filosofía de relación con la tierra que no puede ni debe olvidarse. Sawadogo habla de producir lo que la tierra puede dar, de no intentar nunca sobreexplotarla ni conseguir más de lo que es razonable y sostenible. Y tampoco se limita a la producción de alimentos.
El movimiento que inspira este campesino ha plantado millones de árboles en una zona de cientos de hectáreas que ya hace mucho que fue deforestada. “Si cortamos 10 árboles diariamente y ni siquiera plantamos uno en un año, vamos directos a la destrucción” recuerda Sawadogo intuyendo sin necesidad de un estudio ambiental que los árboles fijan la humedad y la capa vegetal necesaria que devuelven la fertilidad a las tierras erosionadas.
Chris Reij, uno de los mayores expertos mundiales en recuperación de tierras áridas, que trabaja para el Instituto de Recursos Mundiales de Washington y la Universidad Libre de Amsterdam, reconoce que “Sawadogo por sí solo ha tenido más impacto en la conservación del suelo y el agua en el Sahel que todos los investigadores nacionales e internacionales combinados”. Ali Oudregou, técnico del Ministerio de Agricultura burkinabés, admite que "como expertos, hemos visto los resultados extraordinarios de su sistema, que permite a los campesinos duplicar y hasta triplicar sus cosechas".
Su receta se viene exportando con éxito a otros países de la región y tiene, además, otra ventaja añadida: aporta autoestima. Sawadogo es una prueba viviente de que las soluciones a los problemas africanos deben buscarse dentro del mismo continente. Es toda una respuesta práctica al afropesimismo, esta corriente de opinión que asegura que África necesita de la tutela extranjera porque por sí misma es incapaz de salir del laberinto de pobreza, hambre y destrucción en el que se encuentra atrapada.

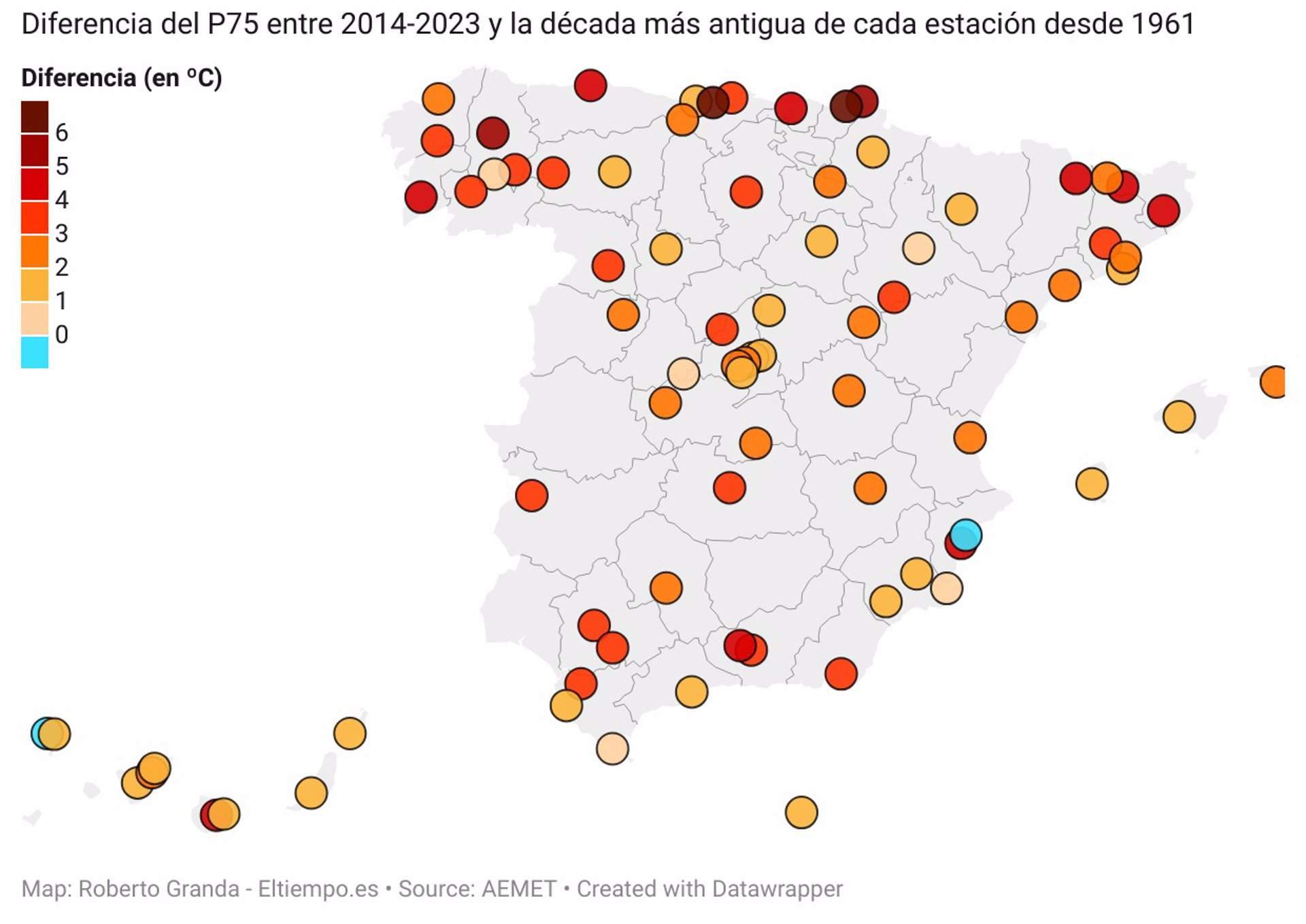



Comentarios